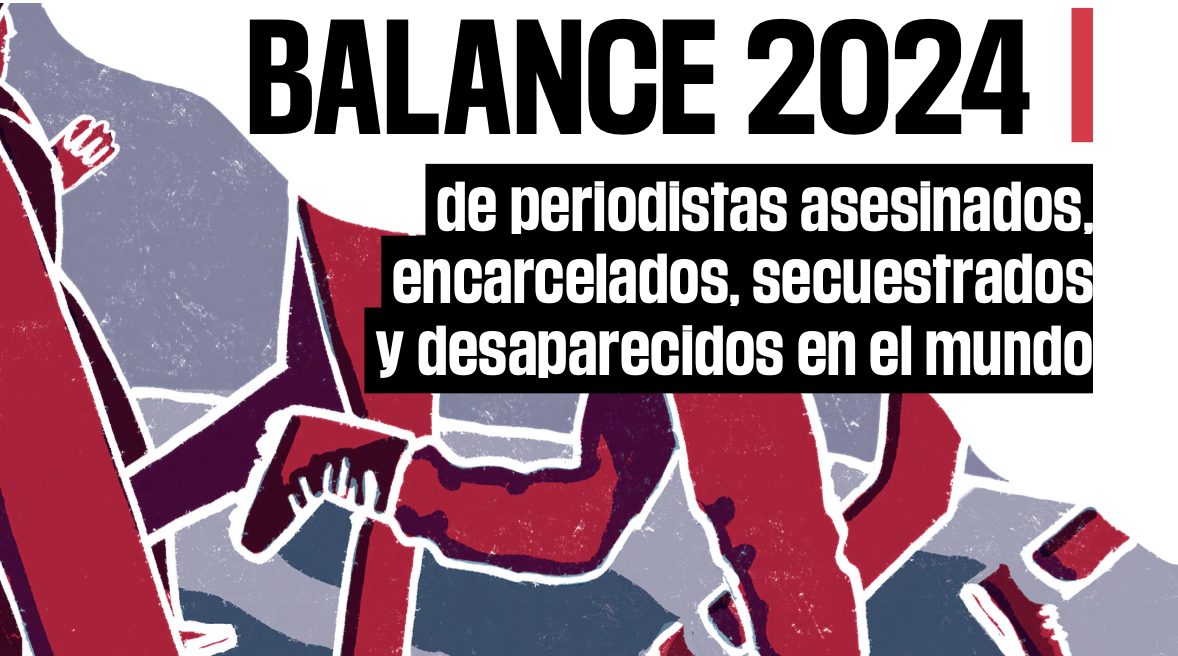Los fundamentalismos, contra la libre expresión
Reporteros Sin Fronteras acaba de hacer público un informe sobre las amenazas y ataques que sufre la libertad de expresión en nombre de las distintas religiones, siempre amparándose en un concepto muy subjetivo: el de no herir “el sentimiento de los creyentes”. Respaldado por múltiples casos investigados tanto en África, Oriente Medio y Asia así como en algunos países de Europa, el informe titulado “Blasfemia: la información sacrificada en el altar de la religión” denuncia las frecuentes violaciones, a veces muy crueles, del derecho a la información, en aras de intereses casi siempre políticos aún cuando vayan encubiertos por un halo “sagrado” del credo que sea.
Tanto las “fatuas” emitidas por imanes islámicos contra cualquier expresión susceptible de herir “el sentimiento de los creyentes” -Salman Rushdie por sus “Versículos satánicos”, el diario danés Jyllands Posten, por las viñetas de Mahoma- como las legislaciones de algunos países, Grecia, Italia e Irlanda, que penalizan la blasfemia por “difamar la religión”, constituyen una amenaza directa contra la libre expresión. Incluso ex repúblicas soviéticas y la propia Rusia sancionan aquellas manifestaciones que ofendan a la religión o que vayan en contra de “los valores tradicionales”. En la memoria reciente, el caso del encarcelamiento de las componentes del grupo punk-rock feminista, Pussy Riot”, acusadas de escándalo en un iglesia de Moscú por “ofender los sentimientos religiosos” de la comunidad ortodoxa rusa. Llegados a este punto podemos decir que se abre un nuevo frente en la lucha por la libertad de expresión. No puede colocarse la burla, la blasfemia (en muchos países, la homosexualidad) al mismo nivel que las violaciones de los derechos humanos fundamentales.
En primer lugar, la sátira, la ironía, la burla, han sido siempre un referente fundamental de la libertad, la tolerancia y la democracia. Su vehículo mayoritario, la prensa. A veces, especializada. Pero a día de hoy, este principio tan básico es para algunos y cada vez más, motivo de persecución y escándalo.
Las ofensas personales o colectivas se han convertido en un peligroso obstáculo para el ejercicio de la libertad de expresión de los humoristas gráficos. Una viñeta puede resultar devastadora para su autor. Le puede cambiar la vida y aún más, exponerle a perderla. Lo estamos viviendo en el mismo corazón de nuestra civilización europea. El caricaturista del “Jyllands Posten”, a pesar de que la protección policía danesa, ocho años después de las famosas “viñetas de Mahoma”, aún tiene dificultades para vivir y trabajar en su país.
¿Por qué se niega el derecho a la burla? Es disculpable, quizá, en países gobernados por poderes totalitarios, con altos índices de analfabetismo, en donde no saber leer no es óbice para comprender de inmediato una viñeta humorística, referente al régimen, a la religión u otros temas tabúes, como la homosexualidad o la igualdad de la mujer. Pero hay que decir alto y claro que es intolerable en estados de derecho.
Se plantean dos temas de reflexión. Primero, la ofensa es muy subjetiva. Sólo puede hablarse de ofensa si alguien se siente ofendido. Segundo, ¿se puede ofender a un colectivo del signo fundamentalista que sea?
Es muy difícil establecer criterios sobre cuándo una ofensa es inaceptable. Otro tema es la calumnia que claramente sí es objetiva porque falta a la verdad. No obstante, la ofensa, llámese blasfemia, injuria o insulto, con ser un sentimiento subjetivo, puede herir sensibilidades individuales o de grupos. No más. Pero las reacciones desproporcionadas que provoca la ofensa, incluso con amenazas de muerte, entran en la categoría de delito. Crean además amedrentamiento colectivo. No es exagerado recordar la experiencia de los totalitarismos que vivió Europa en el siglo pasado.
Una sociedad que quiera mantenerse libre no puede amilanarse ante ataques tan frontales a sus valores prioritarios. La libertad de expresión emana del pensamiento liberal de la Ilustración que iba dirigido contra cualquier poder que la reprimiera ya fuera político, religioso o de cualquier otra índole. Escribió John Stuart Mill: “en caso de duda, hay que apostar por la libertad de expresión.”. Si en un país libre no se puede ejercer la crítica respecto a un credo, del tipo que sea, si aceptamos que se pongan límites a las ideas, terminaremos por consentir que se acabe haciendo lo mismo sobre conductas no específicamente delictivas, en una escala decreciente hasta llegar a perder la condición de ciudadanos.
En cualquier caso, ahogar la voz, las voces personales i/o las colectivas, es moneda corriente no sólo en las dos terceras partes del mundo árabe si no también en nuestro mundo occidental a pesar de que, tan a menudo, se presente a sí mismo como una fortaleza inviolable de la libertad de expresión. Y hoy se dispone de múltiples medios para devaluarla y reducirla a la condición de esclava de una infinidad de valores que emanan de los más diversos focos del poder para la apropiación de la verdad.
Existe un lenguaje polivalente para engendrar el convencimiento de que dentro de las sociedades avanzadas y democráticas se vive la única realidad posible y también hay otros lenguajes, de referencias tribales, tranquilizadores para dar vida a las formas antiguas del mito, del tótem y del tabú que suplen la razón final. Por ejemplo, el caso de los nacionalismos radicales y de los fundamentalismos ideológicos que hallamos en las sociedades avanzadas. Los muros que había en el mundo han caído pero hay quien quiere sustituirlos con escenografías de oportunidad en las que el protagonismo del hombre se tiene que inventar a través de la recreación del valor de las palabras.
Referirnos hoy, en pleno desarrollo de las nuevas tecnologías, a estructuras de poder políticas, sociales y económicas de nuevo cuño, despersonalizadoras, que condicionan nuestras vidas y exigen la aceptación de verdades únicas empieza a no tener ningún sentido. Internet, a pesar del acoso que sufre desde los diversos poderes fácticos mundiales, es una poderosa e imparable herramienta por medio de la cual las bases sociales, en sus modalidades más diversas, disponen de un canal muy eficaz para la libre expresión.
La cuestión es siempre hasta qué punto la libertad de expresión ha de prevalecer sobre otros derechos que forman parte de la dignidad humana. La frontera en que entran en colisión los dos derechos es tan sutil que desde los tiempos más remotos ha sido objeto tanto de enjuiciamientos por parte de los poderes públicos así como de agravios y hasta duelos.